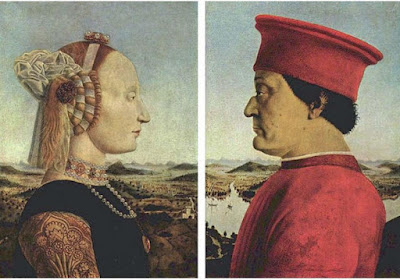“
Niño pecoso, niño gracioso”. Vale, no está en el refranero popular, pero de manera inconsciente y por motivos que se me escapan, los
niños con muchas efélides nos transmiten simpatía (aunque luego más de uno resulte ser un auténtico demonio. Con pecas, eso sí).
Hace ya algún tiempo que hablamos de efélides en este blog. Si queréis repasar el concepto y su significado clínico, os remito a la
entrada correspondiente.
Pero hoy voy a aprovechar para hablar de otra cuestión que preocupa a muchos padres y profesionales sanitarios: la fotoprotección en los niños. Y para no dejarme nada, vamos a ir por partes, desgranando un artículo muy completo que publicó la
Dra. Yolanda Gilaberte en la revista Actas Dermosifiliográficas en 2014.
El sol es vida. Nos proporciona sensación de bienestar y controla nuestros ciclos de sueño, además de ser necesario para la síntesis de vitamina D. Pero antes de que salgáis corriendo a disfrutar de sus indudables
beneficios, vale la pena recordar su lado oscuro, tanto sus
efectos perjudiciales a corto (quemaduras, inmunosupresión) como a largo plazo (fotoenvejecimiento y fotocarcinogénesis). Ello ha justificado el desarrollo de una serie de medidas dirigidas a minimizar esos efectos nocivos, conocidas como
fotoprotección.
![]() |
| Colònia de Sant Jordi (Mallorca) ¿Quién puede resistirse? |
¿Y qué tienen los niños que tengamos que dedicar un post a hablar de fotoprotección en este grupo de edad? Lo cierto es que los datos de que disponemos para ser tan categóricos en cuanto a que hay que tener un especial cuidado son limitados y proceden en su mayoría de estudios retrospectivos. Existe la tendencia a asumir que
el tiempo de exposición solar en la infancia es mayor que en la edad adulta (salvando aquellos casos de profesionales con fotoexposición laboral “
per se”). Se ha llegado a estimar que los niños en edad escolar tienen una exposición solar diaria de 2,3h de media, y que ésta es mayor en días lectivos (en un estudio realizado cuando ya existían las consolas de videojuegos). Evaluar qué dosis puede representar esta exposición es difícil de establecer y además es muy variable (según la latitud y condiciones climáticas), pero se calcula que entre el 25 y el 50% de la dosis eritematógena recibida hasta los 60 años ocurre antes de los 18, lo que justificaría promover la fotoprotección en este rango de edad.
Otro punto importante a tener en cuenta es que
la piel de un niño es más susceptible al daño derivado de la luz solar, y que sus mecanismos de defensa son menos eficaces (y eso no es una suposición, sino un hecho demostrado). Asumir que la piel del niño es más sensible que la piel de un adulto es razonable en niños menores de 2 años. Por una parte, tanto la capa córnea como el total de la epidermis son más delgadas, el tamaño de los corneocitos de las células del estrato granuloso es menor, la proporción de lípidos por proteína está reducida, así como la concentración de melanina (sobre todo en menores de 12 meses). En niños mayores de 2 años, si bien el grosor de la piel es similar al de los adultos, su estructura anatómica hace que las células de la capa basal estén más expuestas.
Los dermatólogos somos unos aguafiestas y decimos que “s
i ya estás moreno, es que el daño está hecho”. Es decir, la
melanogénesis (síntesis de melanina, que provoca el bronceado) es un mecanismo de defensa que se activa cuando existe
daño en el ADN. Ya que la exposición solar incidental induce el
bronceado en niños incluso menores de 1 año, se podría inferir que el daño derivado de esa exposición se inicia en los primeros años de vida. En este sentido, el desarrollo de nevos melanocíticos (lunares) se considera como un signo de daño actínico y un marcador de riesgo para el desarrollo de melanoma. Se ha constatado que el número de nevos es mayor en aquellos niños que viven en zonas geográficas de menor latitud y en zonas corporales más expuestas o que han sufrido quemaduras solares.
Pero, ¿qué relación existe en realidad entre la exposición solar en la infancia y el
riesgo de cáncer de piel? ¿Somos unos histéricos exagerados? El riesgo de tener un
melanoma en edad infantil es, afortunadamente, muy bajo, pero éste se incrementa con el tiempo, de modo que el peso de la genética es mayor en melanomas infantiles, mientras que la radiación solar adquiere un mayor peso etiológico en los melanomas que aparecen después de la adolescencia. Lo que no está tan clara es la relación entre exposición solar infantil y
cáncer cutáneo no-melanoma (su incidencia es prácticamente despreciable en la infancia excepto en trastornos genéticos como el xeroderma pigmentoso y el síndrome del nevo basocelular). En cualquier caso, si tiene alguna relación, se cree que sería más importante para el desarrollo de carcinoma epidermoide que de carcinoma basocelular.
A estas alturas y si aún continuáis leyendo, algunos pensaréis: “
pero no todos los niños son iguales”, y tenéis toda la razón, ya que el factor de riesgo más importante para el desarrollo de melanoma en la adolescencia es tener un
fototipo I (cabello pelirrojo, ojos claros, incapacidad para broncearse y número elevado de pecas y nevos).
![]() |
| También es importante proteger los ojos. Foto: https://www.flickr.com/photos/boudewijnberends/4745425727/in/photostream/ |
Claro que no todo el mundo está de acuerdo, y del mismo modo que existen movimientos “
antivacunas” también existen los “
antifotoprotectores”. Estos se basan principalmente en un estudio publicado en 1998 con no pocos sesgos, que relacionaba el uso de fotoprotectores con el desarrollo de nevos melanocíticos en niños europeos de raza blanca. Luego se concluyó que ese supuesto efecto negativo era debido a que el uso de fotoprotectores estaba ligado a exposiciones más prolongadas. Estudios posteriores han demostrado el efecto contrario cuando se empleaban fotoprotectores de amplio espectro y factor de protección solar (FPS) elevado. El único metaanálisis publicado sobre este tema concluye que
no existen datos que asocien el uso de fotoprotectores y el incremento de melanoma.
Pero más allá del largo plazo también existe la preocupación acerca de los posibles riesgos de estos productos en niños a corto plazo (por
reacciones cutáneas o su posible
absorción). En este sentido se considera que los fotoprotectores contienen moléculas seguras de un tamaño relativamente grande, incapaces de penetrar más allá de la epidermis. Pero recordemos que la piel de los lactantes es más permeable y fina, lo que sí puede hacer que la vigilancia en cuanto al riesgo de absorción o reacciones locales sea relevante.
La
oxibenzona (benzofenona 3) es un fotoprotector de amplio espectro que es capaz de penetrar a través de la piel humana in vitro. De hecho, se ha detectado en orina después de su aplicación tópica, aunque no se ha demostrado que eso afecte al eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal. El hecho de que además se excrete a través de la leche materna, hace recomendable limitar el uso de esta sustancia en gestantes, niños pequeños y lactancia materna (aunque no ha podido demostrarse su toxicidad).
El
octocrileno es un filtro introducido hace poco más de una década, de la familia de cinamatos, capaz de absorber tanto la radiación UVB como la UVA corta, siendo además un importante estabilizador de otros muchos filtros, incrementando su eficacia y haciéndolos más resistentes al agua. Todo ello, unido a sus ventajas cosméticas, ha hecho que cada vez sea más utilizado y a mayor concentración. Más de 300 fotoprotectores comercializados en España contienen octocrileno. Y aunque globalmente se considera una sustancia segura, hace ya varios años que vienen reportándose reacciones alérgicas y fotoalérgicas, siendo en niños la dermatitis alérgica de contacto el problema más frecuente.
También existe controversia con el
retinil palmitato, presente en muchos cosméticos (y aditivo alimentario). Estudios en ratones demuestran que aumenta la actividad fotocarcinogenética del la radiación UVB, aunque su uso en humanos desde hace ya más de 50 años no ha evidenciado que tenga ninguna repercusión clínica.
Por todo ello, y para minimizar todos estos riesgos en la infancia, las recomendaciones son las de emplear preferentemente fotoprotectores con
filtros inorgánicos (los llamados filtros físicos). Estas sustancias, como el
óxido de zinc y el de
titanio son muy fotoestables y no provocan reacciones alérgicas, pero tienen el inconveniente de ser menos cosméticos que los filtros orgánicos (dejan esa película blanca). En los últimos años y gracias a la
nanotecnología se ha conseguido la producción de moléculas cada vez más pequeñas, incluso inferiores a 0,2 µm, es decir, transparentes a la luz visible, haciendo que estos filtros físicos sean mucho más cosméticos. Claro que esto plantea dudas acerca de si ese tamaño minúsculo puede favorecer su absorción y, por tanto, su toxicidad. De momento, todos los estudios realizados han demostrado su permanencia en las capas más externas de la epidermis. Además, el dióxido de titanio se utiliza como blanqueante en dentífricos, o en la leche desnatada, y el óxido de zinc es lo que contienen las cremas barrera que ponemos a los bebés para prevenir la dermatitis del pañal, o como aditivo en cereales, sin problemas asociados a su uso.
![]() |
| Fotoprotectores: ¿son todos iguales? |
Ya que estamos, vale la pena recordar que los fotoprotectores pueden aumentar la concentración de determinados
repelentes de insectos, como el DEET, especialmente si se aplica el repelente en primer lugar. Tampoco es recomendable la utilización de productos que combinan ambas sustancias en la misma crema.
Y ya que ponemos todas las cartas sobre la mesa, ¿qué pasa con la
vitamina D? Aunque existe controversia, la evidencia disponible a día de hoy no ha podido demostrar que el uso de fotoprotectores afecte los niveles de vitamina D en la población general (quizá en parte porque casi nadie se aplica el fotoprotector en cantidad y frecuencia adecuadas). Y aunque la vitamina D es indispensable para mantener un buen estado de salud, recomendar su obtención mediante una exposición solar intencionada y desmedida es un despropósito, sobre todo teniendo en cuenta que la dosis de radiación UV necesaria para producir las 1.000 UI que necesitamos se consigue con sólo el 25% de la dosis eritematógena mínima de la radiación UV en un 25% de la superficie corporal (manos, brazos y cara). Claro que no existen estudios al respecto en niños.
Todo ello hace que las
estrategias más adecuadas en fotoprotección infantil deberían promover la concienciación y
adquisición de hábitos saludables respecto a una
exposición solar responsable y adecuada, y naturalmente la incorporación de estos hábitos es más efectiva si los promovemos en la infancia. Los consejos puntuales de dermatólogos y pediatras, aunque útiles, modifican poco o nada los hábitos de la población (vamos, que los pacientes no nos hacen ni puñetero caso). Y además estimular hábitos de fotoprotección no incrementa el sedentarismo, según ha podido demostrarse.
Entonces,
¿cuál es el fotoprotector ideal para un niño? Teniendo en cuenta que además se aconseja el uso de gorros, ropa adecuada y gafas de sol, así como limitar la exposición solar en las horas centrales del mediodía, el mejor fotoprotector sería aquel que fuera mínimamente irritante, con escaso o nulo potencial sensibilizante y que no se absorba. Además en niños es importante que no irrite los ojos, que permita una protección de amplio espectro, duradera y resistente al agua. Sorprende comprobar que las recomendaciones de la Comisión de la Unión Europea (2006) no establecen ningún requisito especial para los fotoprotectores pediátricos, de modo que en muchos casos éstos pueden contener los mismos tipos de filtros que los de los adultos.
Las emulsiones en aceite que incorporan
filtros inorgánicos parecen ser las más adecuadas, sobre todo en los menores de 2 años, aunque sólo aquellos fotoprotectores que combinan filtros orgánicos e inorgánicos son capaces de proporcionar un FPS de 50. A los niños menores de 6 meses no se recomienda aplicar ningún fotoprotector de manera regular, y sí evitar la exposición solar directa.
Por último, de poco sirve tener en cuenta todos estos argumentos si luego no los aplicamos en cantidad adecuada. Esos
2 mg/cm2 que aseguran una fotoprotección correcta se reducen a una cuarta parte o a la mitad en el mejor de los casos.
Y por supuesto, en adolescentes
desaconsejar los rayos UVA (cabinas de bronceado), pero éste es tema para otro post.
Y ahora poneos cremita que nos vamos a Menorca, la isla vecina, a pocos días de las fiestas de Sant Joan.
MENORCA | La isla encantada from
SL Videomaker on
Vimeo.